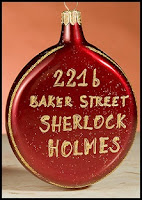Mañana, señor Bennet, seguro
que nos verá en Camford. Hay, si recuerdo bien, una posada llamada
"The Chequers" donde el oporto solía estar por encima de
la mediocridad. Este comentario sutil del detective -plasmado en El
hombre que gateaba- es un indicio de su buen conocimiento sobre los
vinos que se consumían en Gran Bretaña a fines del siglo XIX.
Sabemos asimismo que las alusiones canónicas más numerosas
coinciden con los dos tipos de mayor éxito en volumen de ventas: el
oporto y el clarete de Burdeos. Pero cierta coyuntura histórica
genera algunas dudas acerca de estos productos, ya que las
imitaciones, los fraudes y las adulteraciones estaban muy extendidos.
¿Acaso nuestros paladines llenaban sus copas con brebajes de dudosa
procedencia y turbia elaboración? ¿Eran timados en su buena fe?
¿Qué tan sencillo resultaba detectar las estafas? Veremos a
continuación que el tema es bastante complejo y atañe a realidades
económicas y sociales propias de un tiempo en el que la autenticidad
de los vinos estaba en tela de juicio (1).
Lo primero a considerar es que tanto
Portugal como Francia sufrían entonces la peste de la filoxera, que
azotó los viñedos europeos desde mediados de la década de 1860
hasta prácticamente el fin de la centuria. Para Burdeos y Oporto,
eso trajo aparejada la inevitable necesidad de recurrir al corte con
vinos de otras regiones menos prestigiosas, que resintieron la
calidad. Incluso se llegaron a utilizar métodos muy irregulares para
mejorar los niveles de alcohol y color recurriendo al azúcar y las
bayas de saúco, entre otras sustancias. No obstante, la peor cara
del asunto aparecía cuando los vinos llegaban al Reino Unido
(mayormente en barricas), donde eran presa fácil de la corrupción
enológica mediante otras mezclas, agregados y diluciones antes de su
embotellamiento. Todo ello generaba desconfianza entre los
consumidores, aunque era prácticamente imposible conocer los
alcances del asunto debido a su alta popularidad: la demanda
británica por oportos y claretes baratos era enorme. Sólo los vinos
de mayor renombre que se importaban en botellas cerradas estaban
libres de sospecha, al menos en las etapas finales de la
comercialización.
Las frecuentes citas sobre ambos vinos en los textos sherlockianos lleva a pensar que quizás Holmes y
Watson fuesen ocasionalmente víctimas de alguno de estos fraudes.
Personalmente creo que consumían ejemplares de buena reputación
cuando compraban para el consumo de Baker Street (2) o durante sus
visitas a los opulentos restaurantes de Londres, pero estaban librados a
su suerte durante los almuerzos rápidos en estaciones de ferrocarril, posadas campestres y otros lugares de naturaleza semejante. En esa misma línea parecen haberlo
entendido los guionistas del recordado serial de la BBC protagonizado
por Douglas Wilmer y Nigel Stock. En el capítulo correspondiente al
relato El pintor retirado podemos observar una escena que recrea muy
bien la situación. Durante el viaje en tren junto al sospechoso
Josiah Amberley, Watson comienza a echar mano de cierto almuerzo frío
adquirido en la estación antes de partir. Lo primero que hace es descorchar y probar
el vino clarete incluido en la vianda, tras lo cual su expresión
alegre cambia por otra de desagrado mientras murmura: oh Dios!, Chateau Liverpool Street... (3)
Tenemos así otra realidad histórica
asociada a la gran saga detectivesca que nos convoca en este blog, reflejada en las letras y también en la pantalla.
(1) Un interesante trabajo (en inglés)
sobre la realidad del mercado británico de vinos en la época
victoriana puede leerse en el siguiente link: Selling to reluctant drinkers: the British wine market, 1860–1914 - Simpson - 2004 - The Economic History Review - Wiley Online Library
(2) También es posible que dichos
quehaceres estuviesen a cargo de la señora Hudson. ¿Tendría ella
la capacidad, los conocimientos y el presupuesto suficiente para
efectuar una buena selección de botellas?
(3) Liverpool Street es una de las
estaciones terminales más importantes de Londres. Aunque la mención
de Watson podría referirse a una etiqueta real (los ferrocarriles de
la época ofrecían vinos de bajo precio embotellados con marcas
propias) me inclino a pensar que se trata más bien de un comentario
irónico.